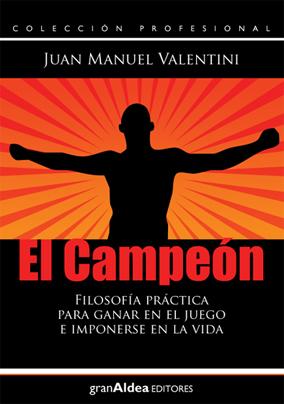Es mi hermana mayor quien se muestra molesta y de la nada hace un comentario sobre el campeonato Mundial de Fútbol. Estamos en la cena familiar, cuando escucho sus palabras y me siento incitado a abrir la boca.
—El Mundial es una pantomima para entretener a la gilada —digo sin titubeos para provocar.
Mi cuñado, el más religioso, está sentado al lado mío y salta enseguida. No sé qué dice de los libros, porque mi padre desde la cabecera también habla. Lo que sí escucho es que no puedo decir eso yo que respeto tanto a quien piensa diferente.
La observación espontánea es certera y atinada, pero no merma la voluntad de seguir revolviendo el avispero.
—Franco, el dictador español, decía que si había problemas tenían que hacer jugar al Real Madrid —les recuerdo.
 Decido proseguir sin mayores miramientos, mientras mi hermana parada se muestra también decidida a ofrecer batalla. Es ahí cuando me embarco en el desarrollo de una teoría espontánea para acentuar la apuesta.
Decido proseguir sin mayores miramientos, mientras mi hermana parada se muestra también decidida a ofrecer batalla. Es ahí cuando me embarco en el desarrollo de una teoría espontánea para acentuar la apuesta.
—El deporte es una manifestación mucho más precaria que el arte. Yo no voy a decir nada en contra del Mundial, porque es lindo y se festeja con intensidad, pero en verdad es un acontecimiento burdo que no tiene ninguna relevancia –afirmo.
Y para rematar digo: no se puede comparar un gol con “Cambalache”.
En realidad mi compromiso es patear el hormiguero para que reflexionemos un poco. De ahí que me empeño en propinar una serie de provocaciones cizañeras a verdades establecidas. Mientras soy también víctima de unos buenos contragolpes.
Mi padre se inquieta pronto y desde la cabecera de la mesa pugna por hacer sentir su voz.
—Dijo Borges —se le oye decir. Mientras yo me encargo de escuchar los fundamentos improvisados de mi cuñado que se enfrentan a los fundamentos improvisados míos.
Ante la insistencia del balbuceo de mi padre, doy vuelta la cabeza, dejo de ver a mi cuñado y le ofrezco la atención.
—¿Qué dijo Borges? —le indago.
Y ahí hace uso de la palabra. Dice algo del arte, que mi padre precisa en forma textual. Que el deporte es el arte más supremo. Algo así.
Lo miro como diciendo que no nos subestime. Que acá no importa lo que diga Borges, Platón, Aristóteles o el Chavo del 8. Lo que verdaderamente importa son los argumentos. Y no hay erudición ajena que cierre esta discusión, porque si para algo vivimos esta noche, es para pensar por nosotros mismos y entregarnos al debate familiar.
Mi hermana hace muy bien al recordar ahí nomás que la frase de Borges es que se necesitaban 11 pelotas. Ya que si el juego consistía en correr detrás de la pelota, nada mejor que tenga una cada uno de los jugadores.
Mi madre aparece de golpe con la fuente repleta de hamburguesas e intercede. Dice que hay que hacer Mundial cada dos años. Y honra así su incondicionalidad inquebrantable, debe ser porque se siente fiel actuando su papel. Y lo deja a mi padre contento.
La miro sorprendido ante sus dichos y sonríe con complicidad, parada al lado de la mesa.
Mi padre logra meter otros bocadillos e insinuar el esbozo de una teoría demasiado compleja para estas instancias de discusión.
Mi hermana menor, que se mantenía al margen, de repente se alinea al equipo contrario y aprovecha para decir algo que es un correctivo para mi otra hermana. Que la mira y se queda sorprendida ante la provocación de la chiquita. Mi otro cuñado, el menos religioso, observa como si estuviera inmerso en una obra de ficción con apariencias de realidad, pero no abre la boca. Permanece imperturbable atestiguando la escena.
Yo insisto con que el deporte es sano y nadie va a hablar mal porque es algo muy positivo. Pero advierto que, si somos sinceros, se trata de una manifestación mucho más precaria que el arte. Y afirmo que la virtud suprema del ser humano no pasa por el deporte, sino por el arte.
Mi hermana mayor arremete de nuevo para reafirmar sus coincidencias conmigo y poner en cuestión la jerarquía del Mundial.
Pero mi cuñado se muestra indignado y vuelve a pedir que no pinte a las niñas en los partidos. Y yo ahí me pregunto qué culpa tienen mis sobrinitas, pero no digo nada. Y mi hermana se ofusca porque los futboleros en apariencias no entienden un carajo. Uno no quiere ver a sus pequeñas con la bandera y los cachetes dibujados celeste y blanco. La otra sabe que no entienden nada de lo que uno dice.
Y que si hay que festejar, vamos a festejar todos, aún los que relativizamos el Mundial. Porque lo único que falta es que ahora no podamos gritar los goles. Y sentir que de alguna manera somos parte de semejante triquiñuela, y emocionarnos e integrarnos con ímpetu a la farsa, que de tanto compenetrarnos se vuelve sentida y sincera.
Pero eso no quiere decir que renunciemos a ciertos atisbos de la disidencia y a la posibilidad de ejercer el propio discernimiento. Que no procura la intención de pinchar la pelota, sino de poner las cosas en su justo lugar.
El patriotismo pasa por otro lado. No tiene que ver con meter un gol o alzar la copa del mundo. Esas son manifestaciones festivas de una interpretación simplista.
A la patria se la honra de otra manera. Y ni siquiera hace falta decir cómo, porque todos lo sabemos.
Eso no quita que uno pueda entusiasmarse con el campeonato Mundial de Fútbol. Disfrutarlo tanto como pueda. Y celebrar la farsa.
Como si el Mundial fuera lo más importante del mundo. Y la vida un burdo juego.
Hasta la próxima!